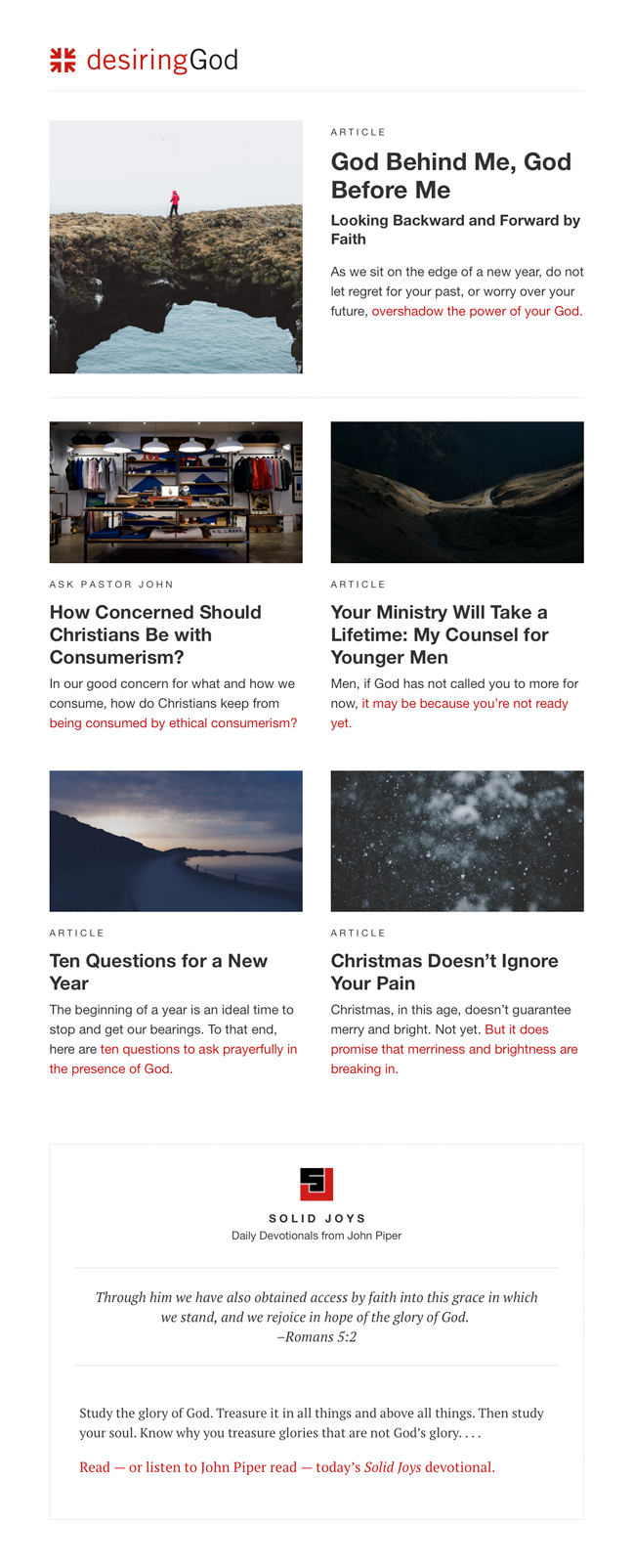Cómo amar a personas que no te agradan

“No hay nada que me haga dudar más de si perseveraré hasta el final que pasar mucho tiempo en presencia de él”. Han pasado meses, las interacciones se multiplicaron y las buenas intenciones dejaron de ser suficientes para sostener la voluntad de mi amigo.
Según él, este caballero en particular era de los que se quejan sin cesar, escuchan poco al otro, responden de una forma agresiva, reciben las respuestas ajenas con actitud presuntuosa, sonríen muy poco y chismosean libremente (aun cuando todavía no terminaron de masticar la comida que tienen en la boca). Al igual que Agustín antes de la conversión, este caballero se deleitaba en provocar ofensas innecesarias: salía a andar en bicicleta, no porque disfrutara el ejercicio, sino porque le gustaba pedalear tranquilamente por el medio de la calle, escuchando las bocinas de los autos; le divertía enfadar a los automovilistas. Era de las personas que dejan su goma de mascar debajo de las mesas.
Mi amigo intentó en vano disfrutar su compañía, pero después de un año seguía preguntándose piadosamente, en palabras de Jesús: “¿Hasta cuándo os tendré que soportar?” (Marcos 9:19). Incluso empezó a orar pidiéndole al Señor que le permitiera obedecer su palabra y tener por ambición el llevar una vida tranquila, ocupándose de sus propios asuntos (1 Tesalonicenses 4:11). Lamentaba que su amor fuera tan pobre que solo pudiera cubrir un puñado de faltas.
No quería admitirlo, se sentía muy poco cristiano reconociéndolo y sabía que Dios había puesto a ese hombre en su vida, pero igualmente le desagradaba. Quizás hubiera preferido tener un uñero o usar calcetines mojados. Se preguntaba cómo podía obedecer el llamado de Dios de amar a este hombre si ya no podía soportar estar cerca de él.
Un mandato desagradable
Indiscutiblemente, Jesús llama a los suyos a amar a personas que no nos caen tan bien, ya sea dentro o fuera de la iglesia. El amor que él nos enseñó no se basa en las afinidades naturales o en los intereses en común. No miramos a nuestro prójimo con los ojos entrecerrados, como quien intenta encontrarles la forma a las nubes, para descubrir en las personas algo de ellas que merezca nuestro afecto antes de decidir acercarnos. Lo único que necesitamos para amar a cualquier persona sobre la faz de la Tierra, sea quien sea, es el mandato de nuestro maestro: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Lucas 10:27).
Mal que nos pese, no elegimos quién se mudará a la casa de al lado o a quién encontraremos sangrando al costado de nuestro camino (Lucas 10:25-37). La expectativa de Dios en cuanto al amor —de hecho, su mayor razón para darnos este mandato— es que extendamos ese amor a quienes no amamos por naturaleza. Jesús incluso nos llama a amar a quienes tengamos más razones para detestar: nuestros enemigos (Lucas 6:35).
Mientras que incluso los no creyentes aman a quienes también los aman e invitan a su casa al cómico, al rico y al atractivo, Dios llama a su pueblo a amar a personas que difícilmente nos agraden, sin esperar reciprocidad. Sin embargo, al igual que mi amigo, genuinamente nos preguntamos: ¿Cómo amar a esas personas? Jesús y Pablo nos cuentan el secreto.
Llevemos a la práctica nuestra esperanza
Pablo nos comparte la receta divina que los colosenses habían descubierto:
Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. (Colosenses 1:3-5)
Los colosenses amaban a “todos los santos”, no porque “todos los santos” fueran fáciles de amar. Más adelante, Pablo llamó a los mismos colosenses a continuar soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros (Colosenses 3:13). Pablo no vivía en las nubes. Sabía que habría personas a las que tendríamos que “soportar” y muchas otras a las que tendríamos que perdonar.
Ahora bien, tengamos en cuenta que los colosenses no esperaron a que los demás corrigieran su conducta, se volvieran merecedores de amor o realizaran actos amables que hicieran que fuera más fácil amarlos. No, su motivación era inmutable: amaban por la esperanza reservada para ellos en el cielo.
Sirvamos al que no lo merece
Jesús también enseñó de la siguiente manera, expandiendo el llamado a amar más allá de la comunidad de los fieles:
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. (Mateo 7:11-12)
Nuestro Padre les dará buenos regalos a sus hijos. Convencidos de esto, seguros de su provisión eterna y de su incesante cuidado, “a causa de la esperanza reservada para [nosotros] en los cielos”, amemos a nuestro prójimo y hagamos el bien. La regla de oro está forjada en las llamas de la confianza en la provisión temporal y eterna de nuestro Padre.
Jesús ponía en práctica lo que predicaba. Esa indispensable verdad motivó a nuestro Señor a inclinarse y servir a los que, en pocas horas, uno a uno lo traicionarían, abandonarían y negarían:
Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. (Juan 13:2-5)
Jesús no se levantó y empezó a lavarles los pies a pura fuerza de voluntad. No fue la benevolencia de ellos lo que lo motivó. El texto nos dice que él sabía algo, creía en algo, tenía en su mente una verdad que lo hizo arrodillarse y lavar los pies de sus discípulos, un acto que anticipaba su cruz (Juan 13:6-11). Él sabía que todo era suyo, que era el Amado de su Padre. Practicaba la esperanza reservada para él en el cielo. Su esperanza en el perpetuo mañana lo colmó de incontables recursos para amar en el presente.
Dios se acercó a los que eran difíciles de amar
Jesús no solo predicó o sirvió de esta manera; también se preparó para morir de esta manera.
Él no eligió la cruz porque nos miró y vio que éramos personas agradables. No buscó en nosotros una pizca de encanto o de gracia para entonces ir a la cruz por nosotros. Él descendió del cielo y vino a morir una muerte vergonzosa, sangrienta y brutal, soportando el peso del castigo del Todopoderoso por nuestros pecados, mientras nosotros lo desdeñábamos constantemente. Cuando menos merecíamos amor, “siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Romanos 5:8). Ya sea que lo estimemos o no, él nos ha estimado. Sus manos fueron horadadas por nuestro desamor, pero su amor se mantuvo intacto, sin cicatrices. “Padre, perdónalos”, fue su clamor.
Isaías predijo lo que pasaría: en medio de la angustia que desgarraba su alma, él vería algo que lo dejaría satisfecho y por eso sostendría su amor hasta el final (Isaías 53:11). ¿Qué fue lo que vio?
Su amor vio más allá de los látigos, los clavos y la cruz. Escuchó algo más allá de las burlas, las risas y los gritos de “¡Crucifíquenlo!”. Vio más que la traición, el abandono y la ira. Vio la eterna bendición de la sonrisa de su Padre y el destino eterno de su pueblo clavados al otro lado de la cruz.
Por el gozo, la recompensa, el premio puesto delante de él, soportó la cruz (Hebreos 12:2), menospreció la vergüenza y conquistó la muerte a favor de los suyos. Miró más allá de aquellas personas difíciles de amar y los hizo sus amados.
Tomemos nuestras toallas
Nuestro amor también deber mirar más allá de nuestro prójimo hacia las promesas del cielo y, habiendo abrigado nuestro corazón allí, debe mirar a nuestro prójimo de nuevo y con nuevos ojos, resuelto a hacerle el bien. No amamos más allá de nuestro prójimo, a su alrededor o por encima de él: lo amamos enteramente a él, a pesar de lo fastidioso, extraño, falible e ingrato que pueda ser. Le pagamos con amor, no porque se lo haya ganado, sino porque nosotros tampoco hemos ganado ese amor y aun así somos herederos del mundo.
Ser amables, sacrificarnos por nuestro prójimo y ser considerados con los que no pueden devolvernos ese amor (o que, por alguna razón, no lo harán) no nos deja en bancarrota. Nuestra recompensa en los cielos es “incorruptible, inmaculada, y no se marchitará” (1 Pedro 1:4). Con los bolsillos de nuestra mente llenos del oro celestial y nuestros cofres rebosantes de tesoros imperecederos, tenemos suficientes riquezas como para pasar tiempo con los irritantes y los exasperantes, los más fastidiosos y molestos.
Sabiendo que hemos nacido de Dios y que volveremos a él, podemos levantarnos, tomar una toalla, ceñirla a nuestra cintura e inclinarnos para servir a personas a las que, de otro modo, tal vez nos sería imposible amar.