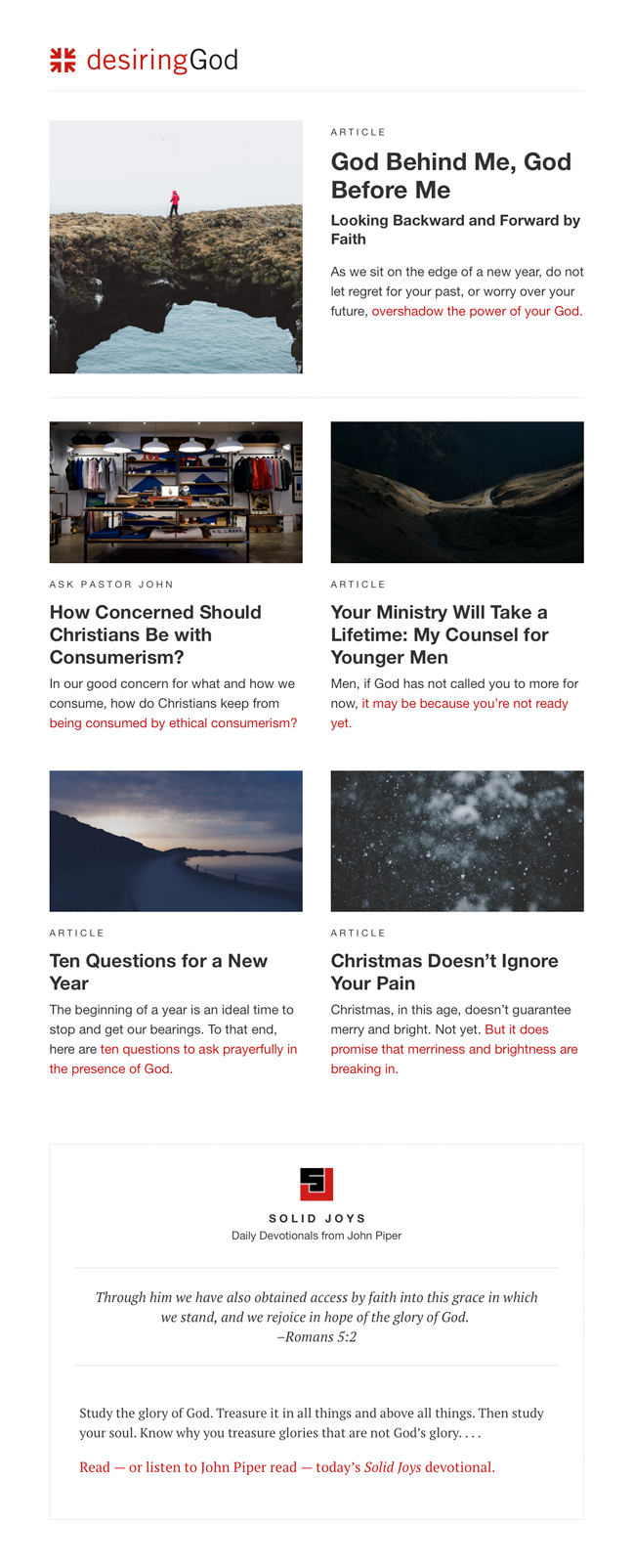Cuando no tienes tiempo de orar

Está oscuro. La casa en silencio. Faltan todavía 3 horas para el desayuno.
Abrigado lo suficiente como para salir, bajo las escaleras hacia mi estudio en el sótano y prendo la lámpara de escritorio. Parpadea una o dos veces antes de que su polvorienta luz amarilla enfoque la Biblia abierta debajo. La mesa está servida; mi alma ha estado hambrienta, y ahora llegué justo a tiempo. El banquete está frente a mí. Está oscuro. Y el desayuno todavía tardará tres horas en servirse.
Pero luego, escucho pasos. Es raro. ¿Pasos ahora? ¿Tan temprano? Pero espera, no solo son unas pisadas, o dos — ¿quizás tres? Vuelvo a subir las escaleras para encontrarme con mis tres hijos extrañamente despiertos, deambulando por ahí con los ojos dormidos. Uno necesitaba ir al baño, el otro tuvo una pesadilla, y el tercero solo quiere hacer fiesta. Atiendo a cada uno y los acompaño de vuelta a la cama. Luego bajo las escaleras otra vez, solamente para escuchar de nuevo los pasos unos momentos despúes. Y me vuelvo a encargar. Algunas lágrimas y abrazos y vuelta a retomar el gastado camino hacia mi estudio. Pero las lágrimas y abrazos no logran que los niños se duerman. Y no pasa mucho tiempo hasta que tengo que volver arriba otra vez, y después de vuelta abajo. Arriba, abajo, puertas se abren, puertas se cierran, así una y otra vez— ¡Dios estoy tratando de orar!
¿Y qué se puede hacer con esto? Supongo que debería haberme puesto un halo y subir flotando las escaleras al encuentro de un sublime momento. Supongo que debería haber reprimido mi enojo y dejar que “los niños vengan a mí”. Pero, de nuevo, yo solo quería orar — necesitaba orar. Sin embargo, había todas estas distracciones. Espera, ¿puedo decir eso de verdad? ¿Son realmente distracciones? No. Claro que no. Los teléfonos inteligentes podrían ser una distracción, revisar el Twitter puede ser una distracción. Mirar lo que está pasando en Instagram o conseguir contestar un email más podrían ser distracciones, pero no mis hijos, no las personas, no de la misma forma.
Aun así, tuve el sentimiento de estar distraído, porque estaba impedido de prestar total atención a algo bueno, correcto y necesario, porque debía hacer algo bueno, correcto y necesario.
Ya es de día, la casa está bulliciosa. El desayuno se retrasa.
Esperaba sentirme cerca de Dios, pero ahora estoy a punto de acabar más frustrado que antes. Todavía hambriento. No he probado lo que esperaba probar. No pude orar diez cosas por mi esposa o siete cosas por mis hijos o nueve cosas por mi alma. No pude orar mucho por las misiones de Dios en el mundo o para que su nombre sea santificado—ni sé siquiera si podría llamarse oración.
Pero allí de rodillas, tratando de volver a comenzar una vez más, todo lo que pude decir fue “Ayúdame”. No tenía nada que llevarle, ni siquiera un hilo de pensamiento coherente. Era un hombre distraído. Me sentía tonto, arruinado y roto en mil pedazos de barro barato. No era nada.
Pero ahí estaba.
Y si Dios me estaba diciendo algo, era que podía afirmar eso.
Estaba allí, de rodillas, dependiendo de su inconmensurable gracia que ha obrado en mi vida, descansando mis brazos en sus misericordias, miles y miles de misericordias. Me di cuenta entonces de que, por su gracia, por lo que Él ha hecho, a pesar de todo lo oxidado que se pudiese sentir mi corazón, de todo lo tonto, agotador y fracturado que pudiese parecer mi día, o cómo pudiese estar de distraído, todavía era suyo. Soy suyo.
Así que mañana, lo volveremos a pasar. Tengo que irme a servir cereal.