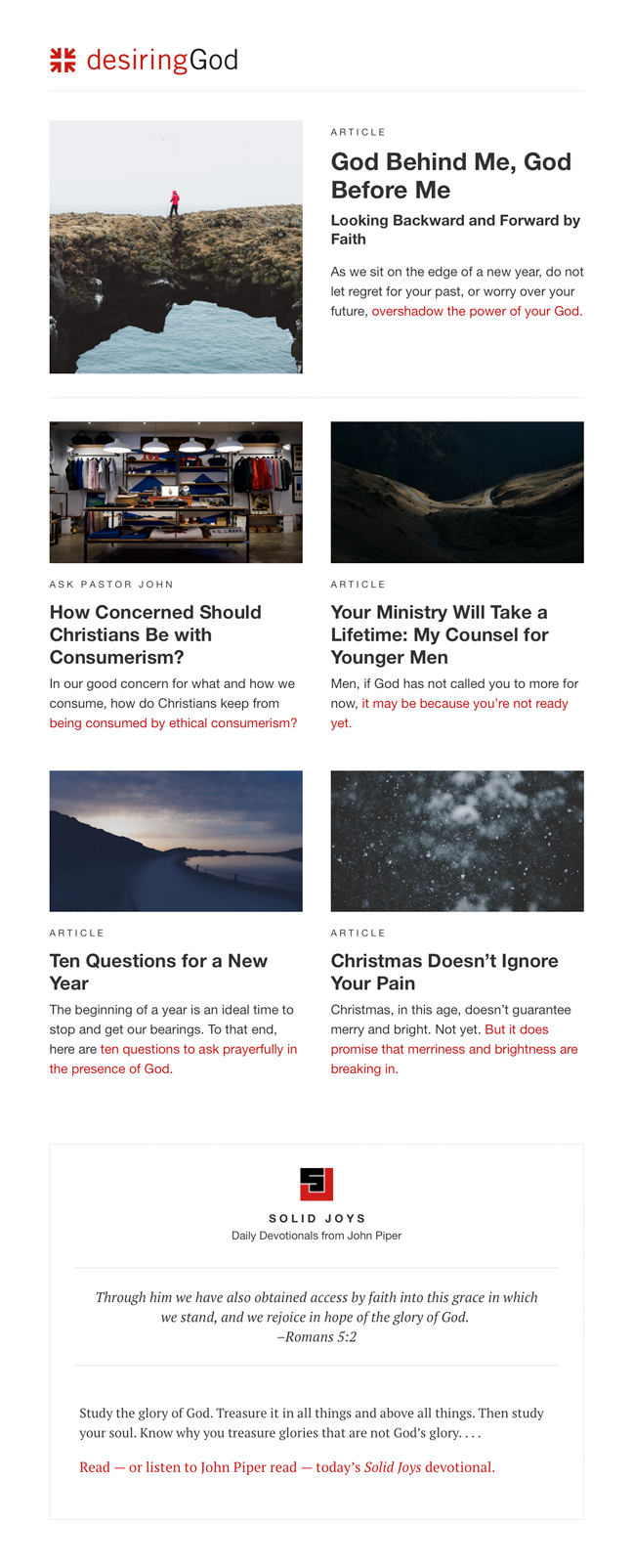El regalo más grande es Dios mismo

“No lo tomes a mal, pero nosotros oramos antes de que nuestros hijos nacieran y todos nacieron sanos.”
No estaba segura cómo debía tomármelo. Acabábamos de contarle a un nuevo conocido que nuestro hijo pequeño, Paul, había muerto algunos años atrás y que ya habíamos sufrido antes la difícil pérdida de tres bebés por abortos naturales. Me sentí juzgada. Según esta persona que hablaba conmigo, la muerte de Paul y mis abortos se podrían haber prevenido fácilmente. Era muy sencillo. No habíamos orado lo suficiente. No habíamos hecho nuestra parte. En resumen, era nuestra culpa.
Esta actitud no era nueva para mí. Había sentido esta mezcla de reprobación y presión desde el día en que me enteré de que Paul tenía problemas cardíacos, a los cuatro meses de embarazo. Mis amigos, preocupados, se unieron para apoyarnos y me aseguraron que nuestro hijo, que aún no había nacido, iba a ser sanado. “Ora creyendo que Dios te concederá tu petición y él será sanado”, me instaban, citando Santiago 5.
Así que oré. Ayuné. Recité oraciones. Leí libros sobre sanidad. Le pedí a mis amigos que oraran. Le supliqué a Dios. Hice todo lo que estaba a mi alcance.
Pensaba que mis oraciones tendrían efecto. Sabía que Dios podía hacer aun más de lo que le había pedido. Yo había sido fiel. Enseñaba estudio bíblico. Pagaba el diezmo. Seguramente Dios haría lo que yo quería.
Pero meses más tarde, sentada al lado de la cuna vacía de Paul, tenía más preguntas que respuestas. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué mi vida fiel no había resultado en bendición? ¿Era culpa mía? ¿O era culpa de Dios?
Un acuerdo tendencioso
Nada tenía sentido. En los meses siguientes ahondé en la teología. Quería entender a este Dios a quien decía adorar, pero a quien no podía entender. Mientras Dios en su gracia me reconfortaba con su presencia, yo aún tenía preguntas sin responder.
Al examinar mis expectativas, me di cuenta de que, de forma inconsciente, pensaba que la vida era lineal. Vivía como si las bendiciones de Dios dependieran de mi fidelidad y los problemas fueran el resultado de mis errores. Así que, si yo cumplía con mi parte de la relación, Dios seguramente cumpliría con la suya. De lo contrario, ¿qué sentido tenía obedecerle?
En su libro El Dios Pródigo, Tim Keller habla de esta sutil pero peligrosa expectativa. Dice: “Si, como el hermano mayor, buscas controlar a Dios a través de la obediencia, entonces toda tu moralidad es solo una forma de utilizar a Dios para que te dé las cosas que realmente quieres en la vida”.
Me avergüenza admitir lo bien que me describía esa declaración. Mi moralidad no era más que una forma de utilizar a Dios para obtener las cosas que quería en la vida. La oración era fundamentalmente un amuleto de buena suerte, una forma de controlar mi entorno para poder vivir una vida feliz y sin dolor. Dios debía ser mi sirviente cósmico, listo para darme todo lo que le pidiera. Este era un acuerdo comercial enfocado en mí, no un pacto con el Dios todopoderoso.
Buscando respuestas en la Biblia, Dios me reveló una verdad simple pero transformadora: esta vida no se trata de mí; se trata de él. Y mi máxima alegría no yace en nada terrenal. Mi deleite es estar en Dios. El mejor regalo que Él me pueda dar no es ni salud, ni prosperidad, ni felicidad, sino más de sí mismo: una bendición que nunca nadie podría arrebatarme; una bendición que se hace más intensa con el tiempo y dura para toda la eternidad.
Su valor insuperable
Con frecuencia, encontramos esta bendición en medio del sufrimiento. Cuando mis tesoros se desintegran frente a mí, cuando vivo con dolor y con deseos insatisfechos, cuando mis sueños se destruyen irreparablemente, comienzo a anhelar algo más duradero. Es allí donde encuentro a Jesús y me doy cuenta de que Él es más valioso, más preciado, más enriquecedor que cualquier cosa que Él pueda darme. Solo Él es el tesoro supremo. Por conocerlo vale la pena sufrir, vivir y morir.
A la luz de la grandiosidad de Cristo, veo la insensatez de pensar que puedo ganar el favor de Dios con mis buenas obras. Toda la justicia que es producto de mis actos es como trapos de inmundicia y todo lo que he recibido es por pura gracia. Parte de esa gracia es no darme todo lo que pido. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Quiero encontrar respuestas fáciles, llenar los espacios en blanco, tener previsibilidad sin dolor. Quiero una vida con instrucciones paso a paso.
Pero Dios no busca una comodidad mediocre. Su arte no tiene comparación. Él está creando obras maestras. Dios pinta el lienzo de mi vida de colores inesperados, dice “no” cuando yo ruego que sea “sí”, me ofrece su presencia cuando yo quiero sus regalos, porque tiene un plan mucho mejor para mí… un plan que lo glorifica y me brinda alegría eterna.
Dios no cumple cada uno de mis deseos, ni siquiera cuando oro con fe. Pero promete satisfacerme con su amor inquebrantable mientras camina conmigo a través de todas las pruebas. Y a la luz de su valor insuperable, ese es un regalo mucho más grande.